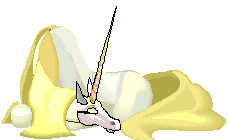Primera
Carta: Lo
pequeño y lo grande |
El
hermoso consuelo de encontrar el mundo en un alma, De
abrazar a mi especie en una criatura amiga.
F. Hölderlin |
Hay
días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los
que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance
de nuestras manos. Éste es uno de esos días.
Y, entonces, me he puesto a escribir casi a tientas
en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir
ayuda ante la amenaza de un incendio, o como un barco que, a punto de
desaparecer, hiciera una última y ferviente seña a un puerto que sabe
cercano pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad
de letreros que le enturbian la mirada.
Les
pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos
aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido
ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Todos,
una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que no falla y es la convicción
de que ‑únicamente‑ los valores del espíritu nos pueden
salvar de este terremoto que amenaza la condición humana.
Mientras
les escribo, me he detenido a palpar una rústica talla que me regalaron
los tobas y que me trajo, como un rayo a mi memoria, una exposición
"virtual" que me mostraron ayer en una computadora, que debo
reconocer que me pareció cosa de Mandinga. Porque a medida que nos
relacionamos de manera abstracta más nos alejamos del corazón de las
cosas y una indiferencia metafísica se adueña de nosotros mientras toman
poder entidades sin sangre ni nombres propios. Trágicamente, el hombre
está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo
que lo rodea, siendo que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad
del amor, los gestos supremos de la vida. Las palabras de la mesa,
incluso las discusiones o los enojos, parecen ya reemplazadas por la
visión hipnótica. La televisión nos tantaliza, quedamos como prendados
de ella. Este efecto entre mágico y maléfico es obra, creo, del exceso
de la luz que con su intensidad nos toma. No puedo menos que recordar
ese mismo efecto que produce en los insectos, y aun en los grandes animales.
Y entonces, no sólo nos cuesta abandonarla, sino que también perdemos
la capacidad para mirar y ver lo cotidiano. Una calle con enormes tipas,
unos ojos candorosos en la cara de una mujer vieja, las nubes de un
atardecer. La floración del aromo en pleno invierno no llama la atención
a quienes no llegan ni a gozar de los jacarandáes en Buenos Aires. Muchas
veces me ha sorprendido cómo vemos mejor los paisajes en las películas
que en la realidad.
Es
apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser
una multitud masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico
es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo
entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente,
y lo que es tan grave como esto, nos predispone a la abulia. Irónicamente
he dicho en muchas entrevistas que “la televisión es el opio del pueblo",
modificando la famosa frase de Marx. Pero lo creo, uno va quedando
aletargado delante de la pantalla, y aunque no encuentre nada de lo
que busca lo mismo se queda ahí, incapaz de levantarse y hacer algo
bueno. Nos quita las ganas de trabajar en alguna artesanía, leer un
libro, arreglar algo de la casa mientras se escucha música o se matea.
O ir al bar con algún amigo, o conversar con los suyos. Es un tedio,
un aburrimiento al que nos acostumbramos como "a falta de algo
mejor". El estar monótonamente sentado frente a la televisión
anestesia la sensibilidad, hace lerda la mente, perjudica el alma.
Al
ser humano se le están cerrando los sentidos, cada vez requiere más
intensidad, como los sordos. No vemos lo que no tiene la iluminación
de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles,
ni olemos perfumes. Ya ni las flores los tienen.
Algo
que a mí me afecta terriblemente es el ruido. Hay tardes en que caminamos
cuadras y cuadras antes de encontrar un lugar donde tomar un café en
paz. Y no es que finalmente encontremos un bar silencioso, sino que
nos resignamos a pedir que, por favor, apaguen el televisor, cosa que
hacen con toda buena voluntad tratándose de mí, pero me pregunto, ¿cómo
hacen las personas que viven en esta cuidad de trece millones de habitantes
para encontrar un lugar donde conversar con un amigo? Esto que les
digo nos pasa a todos, y muy especialmente a los verdaderos amantes
de la música, ¿o es que se cree que prefieren escucharla mientras todos
hablan de otros temas y a los gritos? En todos los cafés hay, o un televisor,
o un aparato de música a todo volumen. Si todos se quejaran como yo,
enérgicamente, las cosas empezarían a cambiar. Me pregunto si la gente
se da cuenta del daño que le hace el ruido, o es que se los ha convencido
de lo avanzado que es hablar a los gritos. En muchos departamentos
se oye el televisor del vecino, ¿cómo nos respetamos tan poco? ¿Cómo
hace el ser humano para soportar el aumento de decibeles en que vive?
Las experiencias con animales han demostrado que el alto volumen les
daña la memoria primero, luego los enloquece y finalmente los mata.
Debo de ser como ellos porque hace tiempo que ando por la calle con
tapones para los oídos.
El
hombre se está acostumbrando a aceptar pasivamente una constante intrusión
sensorial. Y esta actitud pasiva termina siendo una servidumbre mental,
una verdadera esclavitud.
Pero
hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no
resignarse. No mirar con indiferencia cómo desaparece de nuestra mirada
la infinita riqueza que forma el universo que nos rodea, con sus colores,
sonidos y perfumes. Ya los mercados no son aquellos a los que iban las
mujeres con sus puestos de frutas, de verduras, de carnes, verdadera
fiesta de colores y olores, fiesta de la naturaleza en medio de la ciudad,
atendidos por hombres que vociferaban entre sí, mientras nos contagiaban
la gratitud por sus frutos. ¡Pensar que con Mamá íbamos a la pollería
a comprar huevos que, en ese mismo momento, retiraban de las gallinas
ponedoras! Ahora ya todo viene envasado y se ha comenzado a hacer las
compras por computadora, a través de esa pantalla que será la ventana
por la que los hombres sentirán la vida. Así de indiferente e intocable.
No
hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante,
ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de la propia
circunstancia: el hoy y aquí. Y entonces ¿cómo? Hay que re‑valorar
el pequeño lugar y el poco tiempo en que vivimos, que nada tienen que
ver con esos paisajes maravillosos que podemos mirar en la televisión,
pero que están sagradamente impregnados de la humanidad de las personas
que vivimos en él. Uno dice silla o ventana o reloj, palabras que designan
meros objetos, y, sin embargo, de pronto transmitimos algo misterioso
e indefinible, algo que es como una clave, como un mensaje inefable
de una profunda región de nuestro ser. Decimos silla pero no queremos
decir silla, y nos entienden. O por lo menos nos entienden aquéllos
a quienes está secretamente destinado el mensaje. Así, aquel par de
zuecos, aquella vela, esa silla, no quieren decir ni esos zuecos,
ni esa vela macilenta, ni aquella silla de paja, sino Van Gogh, Vincent:
su ansiedad, su angustia, su soledad; de modo que son más bien su autorretrato,
la descripción de sus ansiedades más profundas y dolorosas. Sirviéndose
de objetos de este mundo aparentemente seco que está fuera de nosotros,
que acaso estaba antes de nosotros y que muy probablemente nos sobrevivirá.
Como si esos objetos fueran temblorosos y transitorios puentes para
salvar el abismo que siempre se abre entre uno y el universo, símbolos
de aquello profundo y recóndito que reflejan; indiferentes y grises
para los que no son capaces de entender la clave, pero cálidos y tensos
y llenos de intención secreta para los que la conocen. Porque el hombre
hace con los objetos lo mismo que el alma realiza con el cuerpo, impregnándolo
de sus anhelos y sentimientos, manifestándose a través de las arrugas
carnales, del brillo de los ojos, de las sonrisas y de la comisura de
sus labios.
Si
nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en el pequeño mundo
a nuestro alrededor y sólo atendemos a las razones del trabajo, tantas
veces deshumanizado y competitivo, ¿cómo podremos resistir?
La
presencia del hombre se expresa en el arreglo de una mesa, en unos discos
apilados, en un libro, en un juguete. El contacto con cualquier obra
humana evoca en nosotros la vida del otro, deja huellas a su paso que
nos inclinan a reconocerlo y a encontrarlo. Si vivimos como autómatas
seremos ciegos a las huellas que los hombres nos van dejando, como
las piedritas que tiraban Hansel y Gretel en la esperanza de ser encontrados.
El
hombre se expresa para llegar a los demás, para salir del cautiverio
de su soledad. Es tal su naturaleza de peregrino que nada colma su deseo
de expresarse. Es un gesto inherente a la vida que no hace a la utilidad,
que trasciende toda posibilidad funcional. Los hombres, a su paso,
van dejando su vestigio; del mismo modo, al retornar a nuestra casa
después de un día de trabajo agobiante, una mesita cualquiera, un par
de zapatos gastados, una simple lámpara familiar, son conmovedores
símbolos de una costa que ansiamos alcanzar, como náufragos exhaustos
que lograran tocar tierra después de una larga lucha contra la tempestad.
Son
muy pocas las horas libres que nos deja el trabajo. Apenas un rápido
desayuno que solemos tomar pensando ya en los problemas de la oficina,
porque de tal modo nos vivimos como productores que nos estamos volviendo
incapaces de detenernos ante una taza de café en las mañanas, o de unos
mates compartidos. Y la vuelta a la casa, la hora de reunirnos con los
amigos o la familia, o de estar en silencio como la naturaleza a esa
misteriosa hora del atardecer que recuerda los cuadros de Millet, ¡tantas
veces se nos pierde mirando televisión! Concentrados en algún canal,
o haciendo zapping, parece que logramos una belleza o un placer que
ya no descubrimos compartiendo un guiso o un vaso de vino o una sopa
de caldo humeante que nos vincule a un amigo en una noche cualquiera.
Cuando
somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubiertos de las implacables
capas, la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta,
comprendemos que es el otro el que siempre nos salva. Y si hemos llegado
a la edad que tenemos es porque otros nos han ido salvando la vida,
incesantemente. A los años que tengo hoy, puedo decir, dolorosamente,
que toda vez que nos hemos perdido un encuentro humano algo quedó atrofiado
en nosotros, o quebrado. Muchas veces somos incapaces de un genuino
encuentro porque sólo reconocemos a los otros en la medida que definen
nuestro ser y nuestro modo de sentir, o que nos son propicios a nuestros
proyectos. Uno no puede detenerse en un encuentro porque está atestado
de trabajos, de trámites, de ambiciones. Y porque la magnitud de la
ciudad nos supera. Entonces el otro ser humano no nos llega, no lo
vemos. Está más a nuestro alcance un desconocido con el que hablamos
a través de la computadora. En la calle, en los negocios, en los infinitos
trámites, uno sabe ‑abstractamente‑ que está tratando con
seres humanos pero en lo concreto tratamos a los demás como a otros
tantos servidores informáticos o funcionales. No vivimos esta relación
de modo afectivo, como si tuviésemos una capa de protección contra
los acontecimientos humanos "desviantes" de la atención. Los
otros nos molestan, nos hacen perder el tiempo. Lo que deja al hombre
espantosamente solo, como si en medio de tantas personas, o por ello
mismo, cundiera el autismo.
He
visto algunas películas donde la alienación y la soledad son tales
que las personas buscan amarse a través de un monitor. Por no hablar
de esas mascotas artificiales que inventaron los japoneses, que no sé
qué nombre tienen, que se las cuida como si vivieran, porque tienen
"sentimientos" y hay que hablarles. ¡Qué basura y qué trágico
pensar que ésa es la manera que tienen muchas personas de expresar
su afecto! Un juego siniestro cuando hay tanto niño tirado por el mundo,
y tanto noble animal camino a la extinción.
Estamos
a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha
de poseernos hasta el compromiso.
La
vida es abierta por naturaleza, aun en quienes la barrera que han levantado
en torno a lo propio pareciera ser más oscura que una mazmorra. El
latido de la vida exige un intersticio, apenas el espacio que necesita
un latido para seguir viviendo, y a través de él puede colarse la plenitud
de un encuentro, como las grandes mareas pueden filtrarse aun en las
represas más fortificadas. O una enfermedad puede ser la apertura,
o el desborde de un milagro cualquiera de la vida: una persona que
nos ame a pesar de nuestra cerrazón como una gota que golpeara incesantemente
contra los altos muros. Y entonces la persona que estaba más sola y
cerrada puede ser ella misma la más capacitada por haber sido quien
soportó largo tiempo esa grave carencia. Motivo por el cual son muchas
veces los que más orfandad han sufrido quienes más cuidado ponen en
la persona amada. Amor que nunca se recibe como descontado, que siempre
pertenece a la magnitud del milagro. Y esta comprobación que tantas
veces hemos hecho en la vida, mal que les pese a algunos psicólogos,
es lo que nos alienta a pensar que nuestra sociedad, tan enfermiza y
deshumanizada, puede ser quien dé origen a una cultura religiosa, como
lo profetizó Berdiaev a principios del siglo xx.
La
medicina es una de las áreas donde puede verse una contraola que golpea
esta trágica creencia en la Abstracción. Si en 1900 un curandero curaba
por sugestión, los médicos se echaban a reír, porque en aquel tiempo
sólo creían en cosas materiales, como un músculo o un hueso; hoy practican
eso mismo que antes consideraban superstición con el nombre de "medicina
psicosomática". Pero durante mucho tiempo subsistió en ellos el
fetichismo por la máquina, la razón y la materia, y se enorgullecían
de los grandes triunfos de su ciencia, por el solo hecho de haber reemplazado
el auge de la viruela por el del cáncer.
La
falla central que sufrió la medicina proviene de la falsa base filosófica
de los tres siglos pasados, de la ingenua separación entre alma y cuerpo,
del cándido materialismo que conducía a buscar toda enfermedad en lo
somático. El hombre no es un simple objeto físico, desprovisto de
alma; ni siquiera un simple animal: es un animal que no sólo tiene alma
sino espíritu, y el primero de los animales que ha modificado su propio
medio por obra de la cultura. Como tal, es un equilibrio –inestable–
entre su propio soma y su medio físico y cultural. Una enfermedad
es, quizá, la ruptura de ese equilibrio, que a veces puede ser provocada
por un impulso somático y otras por un impulso anímico, espiritual
o social. No es nada difícil que enfermedades modernas como el cáncer
sean esencialmente debidas al desequilibrio que la técnica y la sociedad
moderna han producido entre el hombre y su medio. ¿El cáncer no es acaso
un cierto tipo de crecimiento desmesurado y vertiginoso?
Cambios
mesológicos provocaron la desaparición de especies enteras, y así como
los grandes reptiles no pudieron sobrevivir a las transformaciones que
ocurrieron al final del período mesozoico, podría suceder que la especie
humana fuese incapaz de soportar los catastróficos cambios del mundo
contemporáneo. Pues estos cambios son tan terribles, tan profundos
y sobre todo tan vertiginosos, que aquellos que provocaron la desaparición
de los reptiles resultan insignificantes. El hombre no ha tenido tiempo
para adaptarse a las bruscas y potentes transformaciones que su técnica
y su sociedad han producido a su alrededor; y no es arriesgado afirmar
que las enfermedades modernas sean los medios de que se está valiendo
el cosmos para sacudir a esta orgullosa especie humana.
Nuestro
tiempo cuenta con teléfonos para suicidas. Sí, es probable que algo
se le pueda decir a un hombre para quien la vida ha dejado de ser el
bien supremo. Yo mismo, muchas veces, atiendo gente al borde del abismo.
Pero es muy significativo que se tenga que buscar un gesto amigo por
teléfono o por computadora, y no se lo encuentre en la casa, o en el
trabajo, o en la calle, como si fuésemos internados en alguna clínica
enrejada que nos separara de la gente a nuestro lado. Y entonces, habiendo
sido privados de la cercanía de un abrazo o de una mesa compartida,
nos quedaran “los medios de comunicación".
De
la misma manera, cuánto mejor es morir en la propia cama, rodeado de
afecto, acompañado por las voces, los rostros y los objetos familiares,
que en esas ambulancias que atraviesan como bólidos las calles para
ingresar al moribundo en una sala esterilizada, en lugar de dejarlo
en paz.
Con
admiración recuerdo el nombre de algunos viejos médicos cuya sola entrada
sanaba al enfermo. ¡Cuánta irónica sonrisa mereció esta deslumbrante
verdad!
Es
noche de verano, la luna ilumina de cuando en cuando. Avanzo hacia mi
casa entre las magnolias y las palmeras, entre los jazmines y las
inmensas araucarias, y me detengo a observar la trama que las enredaderas
han labrado sobre el frente de esta casa que es ya una ruina querida,
con persianas podridas o desquiciadas; y, sin embargo, o precisamente
por su vejez parecida a la mía, comprendo que no la cambiaría por ninguna
mansión en el mundo.
En
la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los
demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma: es la fidelidad
o traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir.
El
destino, al igual que todo lo humano, no se manifiesta en abstracto
sino que se encarna en alguna circunstancia, en un pequeño lugar, en
una cara amada, o en un nacimiento pobrísimo en los confines de un
imperio.
Ni
el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros,
son obra de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados.
¡Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes
de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que,
de alguna manera, poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos
pertenecido a una misma organización secreta, o a los capítulos de
un mismo libro! Nunca supe si se los reconoce porque ya se los buscaba,
o se los busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino.
El
destino se muestra en signos e indicios que parecen insignificantes
pero que luego reconocemos como decisivos. Así, en la vida uno muchas
veces cree andar perdido, cuando en realidad siempre caminamos con un
rumbo fijo, en ocasiones determinado por nuestra voluntad más visible,
pero en otras, quizá más decisivas para nuestra existencia, por una
voluntad desconocida aun para nosotros mismos, pero no obstante poderosa
e inmanejable, que nos va haciendo marchar hacia los lugares en que
debemos encontrarnos con seres o cosas que, de una manera o de otra,
son, o han sido, o van a ser primordiales para nuestro destino, favoreciendo
o estorbando nuestros deseos aparentes, ayudando u obstaculizando
nuestras ansiedades, y, a veces, lo que resulta todavía más asombroso,
demostrando a la larga estar más despiertos que nuestra voluntad consciente.
En
el momento, nuestras vidas nos parecen escenas sueltas, una al lado
de la otra, como tenues, inciertas y livianísimas hojas arrastradas
por el furioso y sin sentido viento del tiempo. Mi memoria está compuesta
de fragmentos de existencia, estáticos y eternos: el tiempo no pasa,
entre ellos, y cosas que sucedieron en épocas muy remotas entre sí están
unas junto a otras vinculadas o reunidas por extrañas antipatías y simpatías.
O acaso salgan a la superficie de la conciencia unidas por vínculos
absurdos pero poderosos, como una canción, una broma o un odio común.
Como ahora, para mí, el hilo que las une y que las va haciendo salir
una después de otra es cierta ferocidad en la búsqueda de algo absoluto,
cierta perplejidad, la que une palabras como hijo, amor, Dios, pecado,
pureza, mar, muerte.
Pero
no creo en el destino como fatalidad, como en la tradición griega, o
en nuestro tango: "contra el destino, nadie la talla". Porque
de ser así, ¿para qué les estaría escribiendo? Creo que la libertad
nos fue destinada para cumplir una misión en la vida; y sin libertad
nada vale la pena. Es más, creo que la libertad que está a nuestro
alcance es mayor de la que nos atrevemos a vivir. Basta con leer la
historia, esa gran maestra, para ver cuántos caminos ha podido abrir
el hombre con sus brazos, cuánto el ser humano ha modificado el curso
de los hechos. Con esfuerzo, con amor, con fanatismo.
Pero
si no nos dejamos tocar por lo que nos rodea no podremos ser solidarios
con nada ni nadie, seremos esa expresión escalofriante con que se nombra
al ser humano de este tiempo, "átomo cápsula", ese individuo
que crea a su alrededor otras tantas cápsulas en las que se encierra,
en su departamento funcional, en la parte limitada del trabajo a su
cargo, en los horarios de su agenda. No podemos olvidar que antes la
siembra, la pesca, la recolección de los frutos, la elaboración de las
artesanías, como el trabajo en las herrerías o en los talleres de costura,
o en los establecimientos de campo, reunían a las personas y las incorporaban
en la totalidad de su personalidad. Fue la intuición del comienzo de
esta ruptura la que llevó a los obreros del siglo XVIII a rebelarse
contra las máquinas, a querer prenderles fuego. Hoy los hombres tienden
a cohesionarse masivamente para adecuarse a la creciente y absoluta
funcionalidad que el sistema requiere hora a hora. Pero entre la vida
de las grandes ciudades, que lo sobrepasan como un tornado a las arenas
de un desierto, y la costumbre de mirar televisión, donde uno acepta
que pase lo que pase, y no se cree responsable, la libertad está en
peligro. Tan grave como lo que dijo Jünger: "Si los lobos contagian
a la masa, un mal día el rebaño se convierte en horda".
Si
cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente
una esperanza. Podremos recuperar esta casa que nos fue míticamente
entregada. La historia siempre es novedosa. Por eso a pesar de las desilusiones
y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de
las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están
generando una nueva narración de la historia, abriendo así un nuevo
curso al torrente de la vida.
La
pertenencia del hombre a lo simple y cercano se acentúa aún más en la
vejez cuando nos vamos despidiendo de proyectos, y más nos acercamos
a la tierra de nuestra infancia, y no a la tierra en general, sino
a aquel pedazo, a aquel ínfimo pedazo de tierra en que transcurrió nuestra
niñez, en que tuvimos nuestros juegos y nuestra magia, la irrecuperable
magia de la irrecuperable niñez. Y entonces recordamos un árbol, la
cara de algún amigo, un perro, un camino polvoriento en la siesta de
verano, con su rumor de cigarras, un arroyito. Cosas así. No grandes
cosas sino pequeñas y modestísimas cosas, pero que en el ser humano
adquieren increíble magnitud, sobre todo cuando el hombre que va a
morir sólo puede defenderse con el recuerdo, tan angustiosamente incompleto,
tan transparente y poco carnal, de aquel árbol o de aquel arroyito
de la infancia; que no sólo están separados por los abismos del tiempo
sino por vastos territorios.
Así
nos es dado ver a muchos viejos que casi no hablan y todo el tiempo
parecen mirar a lo lejos, cuando en realidad miran hacia dentro, hacia
lo más profundo de su memoria. Porque la memoria es lo que resiste al
tiempo y a sus poderes de destrucción, y es algo así como la forma que
la eternidad puede asumir en ese incesante tránsito. Y aunque nosotros
(nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra dura experiencia)
hayamos ido cambiando con los años; y también nuestra piel y nuestras
arrugas van convirtiéndose en prueba y testimonio de ese tránsito,
hay algo en el ser humano, allá muy dentro, allá en regiones muy oscuras,
aferrado con uñas y dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a
la tierra, a la tradición y a los sueños, que parece resistir a ese
trágico proceso resguardando la eternidad del alma en la pequeñez de
un ruego.
Se
ha necesitado una crisis general de la sociedad para que estas sencillas
pero humanas verdades resurgieran con todo su vigor. Estaremos perdidos
si no revertimos, con energía, con amor, esta tendencia que nos constituye
en adoradores de la televisión, los chicos idiotizados que ya no juegan
en los parques. Si hay Dios, que no lo permita.
Vuelven
a mi memoria imágenes de hombres y mujeres luchando en la adversidad,
como aquella indiecita embarazada, casi una niña, que me arrancó lágrimas
de emoción en el Chaco porque en medio de la miseria y las privaciones,
su alma agradecía la vida que llevaba en ella.
Qué
admirable es a pesar de todo el ser humano, esa cosa tan pequeña y
transitoria, tan reiteradamente aplastada por terremotos y guerras,
tan cruelmente puesta a prueba por los incendios y naufragios y pestes
y muertes de hijos y padres.
Sí,
tengo una esperanza demencial, ligada, paradójicamente, a nuestra actual
pobreza existencial, y al deseo, que descubro en muchas miradas, de
que algo grande pueda consagrarnos a cuidar afanosamente la tierra
en la que vivimos.
Con
todo, mientras digo esto, algo como una visión tremenda me hace sentir
que ya pasó la gran pesadilla, que ya hemos comprendido que toda consideración
abstracta, aunque se refiera a problemas humanos, no sirve para consolar
a ningún hombre, para mitigar ninguna de las tristezas y angustias que
puede sufrir un ser concreto de carne y hueso, un pobre ser con ojos
que miran ansiosamente (¿hacia qué o hacia quién?), una criatura que
sólo sobrevive por la esperanza.
Ya
muy cansado, en esta noche de noviembre, la araucaria me trae a la
memoria el amor que mi amigo Tortorelli tenía por sus árboles. Era conmovedor,
llegaba hasta a abrazar alguno que le recordaba la época en que él
mismo había sido guardabosques. Tuvimos la emoción de recorrer con él,
por la Patagonia, lugares tan impresionantes como los bosques petrificados,
los de arrayanes, y aquellos otros donde se yerguen árboles milenarios.
Nos decía, acariciando el tronco de esas formidables araucarias y coihues
todavía vivos: “Piensen por un momento que cuando surgió el Imperio
Romano y cuando se derrumbó, cuando los griegos y los troyanos combatían
por Helena, este árbol ya estaba aquí, y siguió estando cuando Rómulo
y Remo fundaron Roma, y cuando nació Cristo. Y mientras Roma llegaba
a dominar el mundo, y cuando cayó. Y así pasaron imperios, guerras interminables,
Cruzadas, el Renacimiento, y la historia entera de Occidente hasta hoy.
Y ahí lo tienen todavía". También nos dijo que los vientos húmedos
del Pacífico precipitan casi toda su agua del lado chileno, de modo
que un incendio de este lado es fatal, porque los árboles mueren y
el desierto avanza inexorablemente. Entonces, nos llevó hasta el límite
de la estepa patagónica y nos mostró los cipreses, casi retorcidos
por el sufrimiento que, como dijo, "cubrían la retaguardia".
Duros y estoicos, como una legión suicida, daban el último combate
contra la adversidad.
Creo
en los cafés, en el diálogo, creo en la dignidad de la persona, en la
libertad. Siento nostalgia, casi ansiedad de un Infinito, pero humano,
a nuestra medida.
Ernesto
Sábato
|
|
EL UNICORNIO |